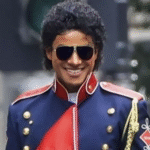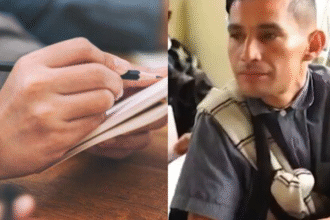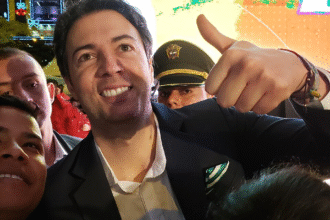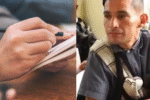Familias reclaman verdad y reconocimiento integral.
El país conmemora cuatro décadas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) con una herida abierta: decenas de víctimas siguen esperando verdad y reconocimiento. Organizaciones de derechos humanos y familiares insisten en que, además de las 12 desapariciones más difundidas, hubo 42 desapariciones forzadas y al menos 10 personas continúan sin rastro.

En el centro de la controversia está la memoria excluyente: relatos oficiales que priorizan a unas víctimas sobre otras y que, según analistas, dejan por fuera nombres clave. Se pide visibilizar a los desaparecidos civiles, trabajadores judiciales y militantes del M-19, y exigir la apertura de archivos militares para destrabar la verdad judicial.
El registro actualizado señala 8 empleados de la cafetería, 3 visitantes, 13 trabajadores de la Rama Judicial y 18 militantes del M-19 entre las 42 desapariciones forzadas. A la fecha, 10 seguirían desaparecidos: Norma Constanza Esguerra (visitante); David Suspes, Gloria Stella Figueroa y Carlos Augusto Rodríguez (cafetería); Irma Franco (M-19); y cinco trabajadores judiciales (Nury Soto, Rosalba Romero, Julio César Andrade, Jorge Alberto Echeverry y María Janeth Rozo).
Otros 32 casos han sido esclarecidos parcialmente mediante hallazgos óseos, muchos con osamentas incompletas o en tumbas ajenas, lo que alimenta la exigencia de una búsqueda integral y cotejos forenses caso a caso. Las familias advierten que faltan conclusiones sobre custodia, extracción de cuerpos y responsabilidades.
Las familias subrayan hitos forenses desde 2012: identificación de guerrilleras como Carmen Cristina Garzón y Mónica Molina; y, en años anteriores, avances en Ana Rosa Castiblanco, Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela. Pese a ello, persisten vacíos de cadena de custodia y dudas sobre el destino de varias víctimas.
Los llamados públicos reclaman superar el conteo parcial de víctimas (magistrados frente a “otros”) y reconocer todas las tipologías: desaparecidos civiles y judiciales, militantes capturados fuera de combate y uniformados muertos. El objetivo: una memoria integral que no jerarquice el dolor.
Especialistas recuerdan que la Ley 1448 de 2011 consagra la memoria histórica como deber del Estado. La demanda actual es aterrizar ese mandato en políticas de reconocimiento, pedagogía pública y señalización del sitio, sin exclusiones ni silencios institucionales.
Entre las propuestas, se pide que el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia incluya rostros y nombres de las 42 víctimas de desaparición forzada; y que la Presidencia ordene abrir archivos militares pertinentes. También se sugiere una unidad especial en Fiscalía para resolver el caso antes de 2026.
Organizaciones de víctimas sostienen que la impunidad en este expediente estimuló patrones que hoy suman más de 160.000 personas desaparecidas en Colombia. La conmemoración de los 40 años es vista como oportunidad para corregir rumbos y unificar listas y criterios.
El balance de cuatro décadas combina fallos, revelaciones forenses y controversias públicas. Lo inequívoco: cada nombre importa y cada familia reclama una verdad completa, con responsabilidades claras del M-19 y del Estado en la retoma militar.
Familiares y defensores de derechos humanos consideran que una lista oficial integral sería un punto de inflexión para la confianza institucional y la pedagogía pública. Además, fortalecería el trabajo de búsqueda y el acceso a medidas de reparación.
Desde la Rama Judicial y sectores académicos se insiste en un ejercicio de memoria plural y verificable, así como en la coordinación interinstitucional para destrabar expedientes y evitar que el aniversario se reduzca a actos simbólicos.
A 40 años, Colombia enfrenta el reto de nombrar a todos y ocultar a nadie. El reconocimiento pleno, la apertura de archivos y la búsqueda forense rigurosa son el camino ético y jurídico.